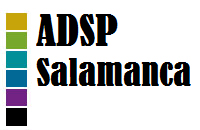Es un pueblo situado al sur de Castilla y León, en el alto de una montaña y al que se llega por una carretera con vocación de camino, sombreada por robles, castaños y, en las umbrías, un denso bosque de madroños.
Allí la primavera se presenta magnífica con los cerezos florecidos simulando una gran nevada, pese a que ya nadie los cuide. El verano, suave por los vientos de ladera. El otoño, luminoso por efecto de los colores de las hojas antes de caer, los higos, las uvas… El invierno, solitario y frío.
Por su única calle ya no se ven correr muchachillos. Ya no hay niños que quieran quedarse a vivir en el pueblo. Fueron sus abuelos quienes, al llegar a la adolescencia, tuvieron que salir de allí dejando atrás familia, amigos, pájaros y ranas.
Hay quien pasa, sin embargo, todo el año en ese pueblo. Una mujer mayor, acompañada únicamente por unos gatos soñolientos entre los tiestos, vive sola, en una casa cuidada, adornada de geranios, en la solana de invierno. No hay tiendas donde comprar, pero una vez por semana llega el vendedor ambulante, Fabián, que trae de todo, incluso alegría y conversación.
Este Fabián es un socarrón, amable, incansable y, sobre todo, un imprescindible, porque sin él sería casi imposible vivir en el pueblo. A no ser que los hijos vengan a traer suministros. Pero la mujer prefiere ser independiente. La panadera sube dos veces por semana. ¡Qué valiente cuando nieva en invierno o la niebla cubre la montaña! Incluso acerca las medicina de la farmacia o algún otro encargo. Viene desde el pueblo-ciudad, que está casi a treinta kilómetros, para vender cinco o seis panes. Merecería un reconocimiento mayor y una buena subvención por ayudar a mantener la vida en pueblos como éste.
Hace tiempo que desmantelaron el teléfono público. Había una cabina en la plaza, pero ya no existe. Al teléfono móvil llega una, digamos, incierta cobertura, aunque suficiente para la mujer. Su hija la enseñó a manejarlo, incluso a hacer llamadas con imagen, aunque es difícil, porque el viento se debe llevar internet las más de las veces.
Ser médico o enfermero en el pueblo, un trabajo “con sentido”
Pero además, un servicio público permite vivir allí a nuestra afortunada mujer. La presencia de otra “mujer afortunada”, como dice John Berger. Trabaja por aquí y, como la panadera, llega aun con niebla o nieve. Lleva tiempo acompañando a los lugareños que habitan en éste y en otros pueblos cercanos: es la médica. La gente sabe bien que su médica los tiene en la cabeza, que no los deja solos, que no los abandona.
Y sabe también que su compañero de trabajo, el enfermero, los cura, los visita, los atiende siempre. Hace mucho que una y otro conocen a la vecina de los tiestos en la solana, que saben de sus circunstancias, y en no pocas ocasiones se anticipan a sus necesidades y previenen sus problemas. Ellos contribuyen a que no se sienta sola. Y médica y enfermero, un buen equipo, se sienten felices, porque su trabajo tiene sentido.
Se está bien en ese pueblo; en verano, a la sombra, y cuando llega el frío, a la estufa. Da gusto ver salir el humo por la chimenea cuando se muestra perezoso para ascender e impregna el aire de bruma y olor a lumbre en los días azules con sol de invierno. Lástima que haya tan poca gente en el pueblo para verlo.
¿Podrían seguir viviendo allí sus pocos habitantes si no existiera un sistema público de salud? ¿Quién prestaría el servicio sanitario, una empresa privada “aprovechando la oportunidad de negocio”?… Seguramente estarían abandonados a su suerte por completo. Sólo, y no siempre, la familia se ocuparía de ellos.
“Afortunadamente”, para mantener la tranquilidad de todos, hasta el más alejado pueblo llegan los sanitarios del Sistema Nacional de Salud con su profesionalidad y dedicación.
Este artículo se escribió el 12 de diciembre de 2024,
Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal
Emilio Ramos