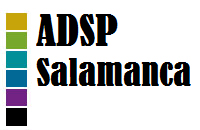Hace apenas tres años tuve la suerte de asistir a una conferencia de José Saramago. Fue en la inauguración de un congreso médico. Más de mil médicos abarrotaban la sala y, tras la intervención protocolaria, insulsa, predecible, de las autoridades que componían la mesa inaugural, se retiraron todos y el premio Nobel quedó solo en el centro de aquella enorme mesa, sobre aquel gigantesco escenario. Entonces su voz desgarrada, comprometida, cadenciosa, rompió el expectante silencio de la gran sala y, sin ninguna nota, ningún guión encima de la mesa, sin el omnipresente Power Point, comenzó un discurso inteligente, claro, sincero, sobre la salud y la enfermedad, sobre el humanismo, la profesionalidad, el altruismo que debe guiar el acto médico, todo ello salpimentado con entrañables anécdotas personales. Transcurrió más de una hora, nadie se movía de su asiento y cuando Saramago finalizó su conferencia, sabíamos que aquel congreso ya había merecido la pena.
Saramago era un hombre de izquierdas, como él mismo se había definido, «un comunista hormonal», aunque también criticó con dureza a la izquierda: «Antes, caíamos en el tópico de decir que la derecha era estúpida, pero hoy día no conozco nada más estúpido que la izquierda». Abogaba por un debate en profundidad sobre el sistema democrático que hoy parece más necesario que nunca: «La democracia se ha convertido en un instrumento de dominio del poder económico y no tiene ninguna capacidad de controlar los abusos de este poder». Su ateísmo militante: «No creo en dios, no lo necesito y además soy buena persona», le han hecho objeto, cuando todavía su cuerpo estaba caliente, de un feroz ataque por parte del diario de la Iglesia jerárquica, L’Osservatore Romano. Razón tenía cuando escribió: «Los ateos somos las personas más tolerantes del mundo. Un creyente fácilmente pasa a la intolerancia».
Este hombre sabio y bueno se ha ido como él había previsto: «Espero morir como he vivido, respetándome a mí mismo como condición para respetar a los demás y sin perder la idea de que el mundo debe ser otro y no esta cosa infame».
José Luis Garavís. El Adelanto 26 Junio 2010