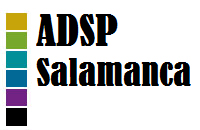Érase una vez un pais de castillos donde la bondad de sus gobernantes colmaba las necesidades de los súbditos; no se prodigaban en declaraciones y se contentaban con construir el pais.
Se planificaba la salud, sobriamente, sin alharacas, con eficaz aplicación. El pais, que no era rico, administraba sus recursos sabiamente, y con ingeniosos procedimientos hacía acopio del oro con que sufragar los gastos. Se gastaba con mesura, y siempre en aquello que era prioritario para la comunidad, haciendo caso omiso de las exigencias de barones y señores feudales que aún querían imponer su ley.
En los hospitales del pais de los castillos, se esperaba poco o nada; la atención era cortés, amable, y aunque siempre disgustaba acudir allí por el quebranto de salud que presuponía, la bioética (ciencia muy en boga por entonces) aseguraba que el paciente sería tratado admirablemente. Incluso no era preciso conocer a nadie para asegurarse que no habría demoras ni esperas.
Pero la verdad es que casi nadie acudía a esos sitios tan grandes y complicados que eran los hospitales, porque los señores del reino se habían esforzado especialmente en que el pueblo solucionara sus problemas de salud en pequeños y acogedores edificios, maravillosamente bien dotados, que llamaban centros de salud. Allí se evitaba que la gente enfermara, y si por desgracía lo hacía, se ponían los mejores remedios, evitando que los aldeanos tuvieran que perder tiempo y esfuerzo en continuas idas y venidas.
Todo funcionaba en el pais de los castillos; el secreto también estaba en que todos hacían lo que tenían que hacer; eso simplificaba mucho las cosas y se gastaba menos. A más alta condición, mayor responsabilidad se mostraba.
En fin, esto no deja de ser un cuento, pero podría dejar de serlo.
Miguel González Hierro. El Adelanto 22 Diciembre de 2001