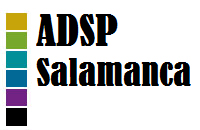Aun a riesgo de no atender la máxima del sabio Ignacio de Loyola «en tiempos de tribulación, no hacer mudanza» –aunque hay quien sostiene que la afirmación solo era referida al ámbito de la fe–, mi percepción es que el sistema público de salud está en momentos de turbulencias y precisa, no de cambios, sino de una reformulación radical.
En esencia, puede percibirse que el sistema ha dado de sí lo que podía dar de sí; ha agotado su posibilidades de regeneración interna.
Vaya por delante que el cambio habido en la atención sanitaria desde la creación del SNS ha sido gigantesco, titánico. La mejora ha sido sustancial y los resultados, tremendamente positivos.
Pero como toda organización que no mejora constantemente, está condenada a degradarse. Y los déficits, problemas e inconsistencias del sistema que se venían apuntando han eclosionado bruscamente con la aparición de la pandemia. La plaga ha puesto de manifiesto, de forma ruda, las deficiencias de nuestro SNS. Unas las conocíamos, otras puede que nos hayan sorprendido.
A ello debe unirse que este cuestionamiento de la calidad y eficiencia del SNS ha tomado cierta carta de naturaleza entre la población. Se ha pasado de la creencia (simplista) de disponer del «mejor sistema sanitario del mundo» a ver cómo se paralizaba la asistencia cotidiana durante meses.
Esto, sin ser la única ni quizás la causa más relevante, contribuye junto a otras a que piense que estamos llegando a un fin de ciclo de la sanidad pública.
El SNS se fundamentó en unas ideas-fuerza que, muchos continuamos pensando, deben seguir siendo las esenciales: prevención y promoción de la salud en igual medida que la asistencia, atención primaria, trabajo en equipo, planificación sanitaria, atención de urgencias en primaria, huir del hospitalocentrismo y de la hiperespecialización como eje del sistema, integralidad asistencial, equidad, provisión fundamentalmente pública…
Pero hay evidencias que cuestionan que no haber alcanzado muchos de los objetivos que cito ya no es por la falta de medios o por incidencias en la organización. El problema, entiendo, va más allá. Baste analizar uno de los aspectos citados, esencial desde mi punto de vista: la política de prevención en atención primaria. No solo no se ha llevado a efecto de forma masiva y exitosa, sino que actualmente está engullida por las dificultades para una prestación asistencial que no se distorsione en demasía.
La motivación de los profesionales, asimismo, está llegando a un punto preocupante. Las exigencias de una situación extrema, como ha sido la pandemia, y la respuesta de las administraciones sanitarias y de la propia población, con conductas cuestionables, hacen difícil exigir más a los sanitarios.
Las medidas de mejora que vienen a enunciarse habitualmente, más allá de intentar solventar carencias muy groseras, no abordan el fondo del asunto: el cumplimiento por el SNS de los grandes objetivos que tenía planteados en su creación. Todo ello me lleva a la convicción de que es un fin de ciclo.
La reformulación del sistema público de sanidad debería pasar por un fuerte debate público, por la intervención de todos los implicados y por el surgimiento, desde esa tormenta intelectual, de ideas diferentes para el éxito.
No se percibe debate y no aparecen ideas radicalmente nuevas, y esto es preocupante.
Estoy convencido de que surgirán, pero un nuevo ciclo conlleva cambios rotundos para conseguir lo mismo que llevamos defendiendo muchos años: un sistema sanitario público eficiente, equitativo y donde –de verdad, más allá de frases hechas– las personas sean lo importante.
Miguel González Hierro