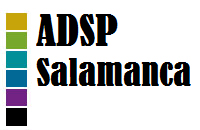Hace un tiempo, un cardiólogo miembro de la ADSP dio a conocer el caso de un paciente que en la consulta le contaba no poder comprarse los medicamentos que le habían sido prescritos tras sufrir un infarto de miocardio. Estos días, en mi consulta, otro paciente me decía que él no podría pagarse determinado medicamento si se lo prescribieran para disminuir un poco más un parámetro analítico.
Este medicamento, cuyo precio mensual era de 89,87 euros, estaba constituido en realidad por dos principios activos. Uno de ellos ya lo tomaba mi paciente, y tenía un coste de 37 euros mensuales. Es decir, se incrementaba el gasto en 53 euros al mes para conseguir un escaso y dudoso beneficio. Mi paciente lo tenía claro, él no iba a pagar esa diferencia.
Y nosotros, como sociedad, ¿lo tenemos claro? ¿Podemos permitirnos el incremento del gasto actual, sobre todo cuando el beneficio obtenido es discreto, por no decir nulo?
La industria farmacéutica está intentando continuamente marcar límites más complejos de alcanzar en cifras biológicas con la disculpa de mejorar la salud de los pacientes o, directamente, de etiquetar como pacientes a personas sanas. El objetivo es lograr que se incremente el uso de medicamentos o que se sustituyan por otros, ni siquiera nuevos, más caros, pero no más eficaces.
Parecería que hay un relación inversa entre la eficacia de un medicamento y su precio; a mayor utilidad, menor precio. Puede que ésta sea una afirmación maximalista, pero visto desde mi consulta de médico de Familia, esa es la impresión. En la actividad hospitalaria, el gasto en farmacia crece de forma continua y no siempre justificada: el uso de determinadas prótesis que no parecen obtener mejores resultados que la toma de medicación (la no cara), incorporación al consumo de medicamentos oncológicos que no han demostrado adecuadamente mejorar la calidad de vida o la supervivencia de los pacientes…
Este incremento del gasto farmacéutico puede poner en riesgo el sistema sanitario como consecuencia final, pero previamente, hasta lograrlo, habrá contribuido a generar más diferencias en la sociedad. Porque el dinero que se derrocha en esta partida no es posible utilizarlo para corregir la pobreza, aunque sí para incrementar el capital de los accionistas de la industria farmacéutica. En definitiva, mayor desigualdad social, contra la que la OMS recomienda luchar por ser la principal causa de un peor estado de salud.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica lo indicaba en enero de este año 2018: «En total, a noviembre de 2017, el gasto farmacéutico ascendía a 15.640 millones de euros, que llegan a 19.683 millones de euros si incluimos los productos sanitarios sin orden de dispensación o receta médica, lo que supone, aproximadamente, un 22% y un 27%, respectivamente, del gasto sanitario público. Esta escandalosa situación lo es más aún si se tiene en cuenta el acuerdo del Ministerio de Sanidad con Farmaindustria, recientemente ratificado por la ex ministra Montserrat (del anterior Gobierno del PP), garantizándole un aumento del gasto farmacéutico en paralelo al PIB cuando el gasto sanitario no se incrementa en igual medida y las previsiones del Gobierno son su progresiva disminución, así como el bloqueo sistemático de las medidas que toman las CCAA para disminuirlo. En conclusión, el gasto farmacéutico continúa incrementándose, absorbiendo todos los modestos aumentos presupuestarios que se realizan en la Sanidad pública y poniendo en riesgo su sostenibilidad».
Desde lo particular, el paciente que en mi consulta expresaba su lucida opinión, hasta lo general, detallado por la ADSP, todo lo indica claramente: el control y reducción del gasto farmacéutico debe estar entre las prioridades del Gobierno central si éste trabaja por el bien común y no por los intereses particulares de sus miembros o de su partido político.
Emilio Ramos