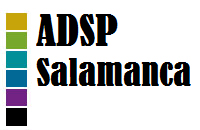Con la llegada del sida a finales del último siglo, pasados los miedos del principio (miedos al contagio y a la ignorancia), se rompió la última barrera que existía entre el médico y el paciente. Esto no fue generalizado, y en gran medida fue debido a que no existía un tratamiento para la infección, no podíamos curar, solo aliviar o cuidar y, en muchos casos, simplemente estar allí.
Decía entonces uno de los descubridores de este síndrome, Michael S. Gottlieb, que durante su residencia médica, abrazar a un paciente era impensable, pero que en aquel momento se sentía confortado al darle un abrazo de ánimo cuando finalizaba una consulta.
Es cierto que ya entonces muchos médicos habían optado por desplazar la mesa que separaba a los protagonistas de esta relación, y antes lo habían hecho compañeros psicólogos o psiquiatras. Eran tiempos en los que primaba la proximidad entre el médico y el paciente. Estábamos aprendiendo, además, que esta relación debía ser una relación adulta, de iguales, no autoritaria, ni paternalista, como había sido hasta entonces.
Sin embargo, ya por aquellos años llegó un nuevo actor a interponerse entre médicos y pacientes: el ordenador (los primeros casos de sida se diagnosticaron en 1981 y, justamente ese año, IBM comercializó el primer ordenador portátil).
Muchos enfermos se empezaron a quejar de que el médico no les había mirado a la cara en toda la entrevista, su atención estaba centrada en la pantalla, que en ocasiones impedía, incluso físicamente, ver al otro. Bien es verdad que a esta situación contribuyó el hecho de que cada vez la consulta era de menor duración, la demanda crecía y no aumentaban o se reducían los recursos humanos, entre otros, los médicos.
Así estaban las cosas cuando llegó el coronavirus. El impacto fue terrible. Los sanitarios tuvieron que disfrazarse como si fueran astronautas, la versión moderna de aquellos médicos de la peste en cuyo disfraz sobresalía la enorme nariz en forma de pico de ave, que rellenaban de paja y sustancias olorosas. Se hizo imposible tocarse, casi verse o hablarse, ni reconocerse, pero fue posible la empatía, otra vez el estar allí, tan importante en una situación en que los enfermos sufren un grave proceso, que en muchas ocasiones les lleva a la muerte en medio de una insoportable soledad.
La COVID-19 va a suponer un impulso definitivo para algo que ya estaba en desarrollo y en uso, la telemedicina (textualmente, medicina a distancia). La telemedicina tenía ya un largo recorrido; de hecho, en 1924 la revista Radio News, publicó un artículo titulado Doctor por Radio donde describía cómo realizaba su trabajo. Hoy, nadie puede poner en duda que la telemedicina es algo de gran interés, y diría más, en estos momentos, y también en el futuro, algo imprescindible. Con ella se ahorrarán consultas innecesarias, molestias y tiempo para sanitarios y enfermos, y se podrá impulsar una relación más fluida entre la Atención Primaria y la Hospitalaria, sin hablar de otras aplicaciones, como el diagnóstico radiológico, la cirugía o la atención médica a lugares de imposible o difícil acceso. Quizás hasta puede ayudar a mejorar la conciliación familiar.
Bienvenida sea la telemedicina, pero déjenme que advierta sobre posibles insuficiencias que afectarían a la relación médico-paciente, y ello, por la dificultad de realizar una correcta anamnesis y, sobre todo, por la pérdida de la exploración física, que debe ser sistemática, exhaustiva y continuada en el curso de la enfermedad. Pero quizás la parte que puede verse más afectada de esta relación es la del conocimiento más profundo del otro, que facilita el sentimiento de empatía. ¿Será igual desarrollarla y sentirla si la persona que sufre está lejos y el contacto con ella es a través de un teléfono o una pantalla? Entiendo que estas insuficiencias de la telemedicina serán un hecho si la relación con el paciente no incluye al menos una sesión presencial. La pregunta es si podrán obviarse con una relación en parte presencial y en parte telemática.
Con la telemedicina estamos abriendo camino a algo que también ya estaba aquí, la robotización de la medicina, tan interesante, por ejemplo, en el campo de la cirugía, pero que también podría servir para hacer una entrevista (anamnesis) o desentrañar una analítica, un electro o una prueba radiológica. Ya hace unos años que un robot dotado de inteligencia artificial, con capacidad para diagnosticar a pacientes y extenderles recetas de acuerdo con sus síntomas, trabaja en un ambulatorio de la provincia oriental china de Anhui, justo al lado de Wuhan (¿les suena?). Al parecer, el robot había superado con notalas pruebas de licenciatura en Medicina. Quizás podamos obviar la exploración física teniendo a mano tantas exploraciones complementarias y no sea necesario confortar al paciente que lo necesite, si para ello tiene las redes sociales.
De todas formas, olvídense de mis reservas. La nueva normalidad será, estoy seguro, mejor que la normalidad de antes, como todo lo nuevo. Esto solo son meditaciones llevadas al papel de un médico jubilado, en tiempos que empujan a la melancolía y la añoranza por un pasado que para él fue mejor.
Aurelio Fuertes Martín